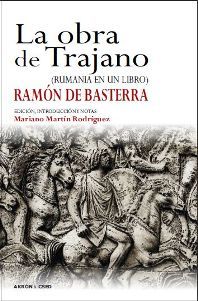
Ramón de Basterra – La obra de Trajano
por Fabianni Belemuski
Es tarea dura pensar en algo más difícil de superar que las diferencias entre los países. Por un lado está la mundialización, que puede entenderse como la reducción, en el tan predicado colapso histórico que empezó a cultivarse fructuosamente a partir de la Modernidad, de toda la riqueza cultural de los países a una megacultura de la imagen de un poder todoenglobante inatacable. Y está, por otro, el pulso por la diversidad que en nombre de la historia, cada vez más ruinosa, los países llevan a cabo para mantener su identidad.
Personalmente, y porque en vistas de lo que hay he decidido subirme al carro del progreso, me gusta apostar por la primera opción. Es de esperar que no habrá, vaticinando intuitivamente, un mundo de países sino un planeta del mundo que una vez haya reducido todas las diferencias en un mecanismo de equivalencia universal no se preocupará más por resaltar la importancia de determinados grupos lingüísticos.
No es mi objeto iniciar aquí un debate sobre estas cuestiones, pero nos servirá a modo de introducción, para decir que, dentro del panorama de pulsiones por la identidad, Rumania se encuentra hoy, antes de llegar al bienestar y a su calma infértil, en una fase de reivindicación. Siendo un país pequeño se preocupa por encontrar un lugar en la cultura europea y no es poco frecuente escuchar hablar a la gente de a pie o incluso a los intelectuales de ese país de la importancia de la cultura rumana dentro de las fronteras europeas. No entraremos en detalles, sobre todo porque hablar de algo tan abstracto como la cultura de un país se convertiría en una interminable cháchara, pero es importante señalar el complejo del país de los dacios, en comparación con otras grandes culturas en las que los rumanos se inspiran o a las que intentan emular. Hablar con facilidad y sin criterio de esta manifestación significaría, por mi parte, dar sentencias de poco valor.
Pero, ciertamente, Rumania es un país pequeño que intenta encontrar su voz. Muchas veces juzgado indebidamente, muchas otras aclamado por su música, sus artes, su literatura, es también fascinante. Su encanto reside precisamente en sus grandes contrastes.
Tiendo a pensar que fue esta característica, entre otras, la que llevó a Mariano Martín Rodríguez a convertirse en un apóstol de la literatura rumana y a interesarse sobre todo por la ciencia ficción. Rodríguez, aficionado e intérprete del país de los extremos, rescata la excelente descripción de Ramón de Basterra – La obra de Trajano (Rumania en un libro) que Akrón y Csed reeditó en 2012 – con un comentario exhaustivo al escritor al que rehabilita justamente, después de que la crítica lo hubiera ubicado tal vez inmerecidamente en la esfera de los autores franquistas, y a la obra que escribió como consecuencia de su estancia en Rumania (1918 – 1920).
Ramón de Basterra, espíritu contradictorio, es descrito por Mariano Martín Rodríguez en la complejidad del contexto de la época. El intento del crítico es situar al escritor para que los lectores consigan mirarlo no como a un autor derechista sino como a un hombre profundamente implicado en el arduo debate de sus tiempos, con unas vanguardias que exigían el retorno al orden en Francia, con las corrientes preocupadas por la decadencia de las artes, de la literatura y de todo Occidente, etc.
Pareciera mentira que el intenso alboroto intelectual de los primeros años del siglo XX, con todos sus manifiestos, corrientes artísticas, luchas, ideales, acusaciones, extremismos se hubiera quedado en tan poca cosa en nuestros días. La idea de que la crítica es mera simulación no parece equivocada, sobre todo si tenemos en cuenta el escaso poder de generar cambios que la sociedad tiene.
La explicación académica al fenómeno es que, una vez superado el absoluto y sus ideas (autenticidad, univocidad, verdad, etc.) el poco compromiso social con la política o los ideales es una reacción del cansancio provocado por la misma búsqueda de absoluto, lo cual, a mi juicio, es una vuelta de tuerca para sentenciar absolutamente que el absoluto y sus cualidades intrínsecas no tienen relevancia puesto que no existen.
Al situar a Basterra en el contexto de profundos cambios de los principios del XX, Mariano Martín Rodríguez consigue alcanzar resultados que a priori no entraban en sus propósitos, como por ejemplo hacer ver al lector que a pesar de la decadencia (hoy solamente una idea nostálgica) y a pesar de la rebelión de las masas el valor de la literatura es dictado en gran medida por la seriedad del autor y por el esfuerzo en conseguir buenas obras.
Así, sitúa a Ramón de Basterra en el Novecentismo, recogiendo las palabras de Eugeni d´Ors y de Ortega y Gasset, quienes admitían el mérito del escritor vasco de ayudar a elevar Bilbao a un nivel cultural que no había tenido hasta entonces.
La descripción del entorno circunstancial de Basterra, sus preocupaciones por regresar a Roma, que para él era la ciudad por antonomasia, en un sentido preocupado por establecer un orden simbólico de valores fuerte, es un esfuerzo esclarecedor notable llevado a cabo por Mariano Martín Rodríguez para presentarnos al Basterra enamorado de Trajano, quien encarnaba para él el ideal de una cultura que premia a la mayoría y que desatiende a las minorías con la intención de promover un espacio mayor en el que todos tengan cabida.
El emperador ibérico representaba para Basterra también la idea de la unidad de la urbe, según señala Rodríguez, en contraposición con los movimientos irregulares de las tribus. Roma venció “el reino de las tribus en movimiento y disgregación constantes”. Con ello quiere decir que venció el orden, la unidad, la funcionalidad, el orden en el caos. La idea del legado histórico de Roma del que el escritor estaba convencido estaba acorde con su modo absolutamente dicotómico de ver las cosas. Siendo contradictorio, apasionado, un hombre de contrastes que creía cometer errores como pecados, surgidos de las exigencias de la moral, ¿qué mejor destino que Rumania, país de contrastes y de paradojas?
Tal vez su elección de viajar al país danubiano no fuera más que una hoja de ruta que había que seguir, la decisión más acertada, el cumplimiento del paseo por los derroteros de la vida. No se sabe a ciencia cierta dónde puede llegar alguien, pero la explicación que plantea Mariano Martín Rodríguez nos da la sensación de que no podía ser de otra forma.
Una vez llegado a Rumania, en 1918, en un entorno hostil que coincidía con la disgregación de la Rumania Grande como consecuencia de la Gran Guerra, Basterra empieza a desempeñar su extraordinaria mediación entre dos países latinos, promoviendo intercambios culturales como por ejemplo la colaboración de las academias española y rumana. Sus actividades le valieron la concesión de la cruz de oficial de la orden de la Estrella de Rumania por parte del Rey de Rumania. Nicolae Iorga reconoció también en 1920 que “Basterra ha acabado su libro sobre Rumania”, hecho que significa, según Rodríguez, “que aprendió el rumano, se empapó de historia, literatura y cultura rumanas y escribió este ensayo entero en menos de dos años, lo que constituye un buen indicio de su disciplina y capacidad de trabajo”.
Rodríguez hace hincapié en la amistad de Basterra y Iorga, quién no dudó en elogiarlo en su libro Hombres que fueron, por ser un amigo de Rumania.
No se es amigo de Rumania si no se tiene cierta predilección por el absurdo llevado a sus últimas consecuencias y esta afirmación que puede resultar molesta es en realidad una señal de apego a la anomalía en un mundo que está consiguiendo igualar hombres y voluntades.
La labor de documentación llevada a cabo por el investigador Mariano Martín Rodríguez es sobresaliente y consigue introducir al lector al tormentoso momento histórico de la década de 1920 y más concretamente al momento comprendido entre 1918 y 1920, cuando Ramón de Basterra escribió La obra de Trajano. Asimismo despierta el interés por el hombre Ramón de Basterra, ciertamente un personaje atípico por sus contradicciones y paradojas que no supo armonizar contrarios según indicaba Ortega y Gasset.
Dicho todo esto, el mayor mérito del investigador Mariano Martín Rodríguez está en atraer a los lectores a un viaje por la historia de la historia, pues el viaje de Basterra en Rumania constituye en sí una historia digna de contarse. Al mismo tiempo que escribía la historia de Trajano el emperador, Basterra daba cuenta de la situación de Rumania, del pasado que muchos desconocen hoy.
El continuismo romano en la tierra de Zamolxis, el dios de los dacios, está fielmente retratado por los ojos del diplomático y poeta español y la lectura de este libro representa literalmente, como en los mundos literarios de Balzac, tan reales como la realidad misma, un viaje por la historia de los personajes históricos recogidos por los libros, una minuciosa descripción del contexto socio-cultural de las grandes ciudades Bucarest y Iasi, con sus diferencias de clase, con la frivolidad de sus fiestas, con los negociantes judíos o con los musicantes gitanos; es un periplo por la hipocresía política reinante en la época, por la carnalidad de un pueblo entregado a la fiesta, a la melancolía, a la falsedad y a la poesía. Pero es al mismo tiempo una invitación a conocer el verdadero motor, según Basterra, de la Rumania de Debebal y Trajano, el campesino, la quintaesencia del pueblo, con sus costumbres arcaicas, con su poesía, su arte y su música.
