por Héctor Martínez
Los hombres creen escapar de la soledad amontonándose
G. A. Appignanesi
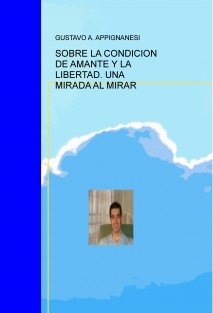 Desde que el hombre es hombre, percibe cómo cuanto le rodea se le escapa de las manos de continuo, se escurre como el agua por entre sus dedos y tan sólo le quedan unas pocas gotas que en poco secarán. Puede tocar el mundo, puede convivirlo, pero no puede aprehenderlo y quedárselo para sí en todo su esplendor, puede disfrutarlo pero no llevárselo a casa sin matarlo, puede sentirlo pero no atraparlo. Y lo que siente en ese proceso que llamamos vida cuando al mundo mira es inseguridad, miedo y amenaza, porque él no lo controla, no lo domina, se le desborda en su inconmensurabilidad. Desde el fuego y la rueda, el hombre no ha hecho sino tratar de imponerse a una naturaleza de la que forma parte y de la que, a fin de cuentas, depende. Al principio, divinizando esas fuerzas incomprensibles a las que dotó de voluntad para hacerlas más accesibles al chantaje de algún sacrificio, alguna dádiva, alguna oración y alguna zalamería mística. Después, elevándose a sí mismo desde sus facultades racionales como ariete para romper el velo de malla de lo inconmensurable. Al final, ante la resistencia pasiva del universo, bastó trasladar piedra a piedra un mundo entero al reino de la abstracción, donde la inmutabilidad del concepto, el reduccionismo de la definición, garantizaba un reino de seguridad totalmente gobernable por el ser humano. El precio, muy alto, fue perder el contacto con cada cosa, con cada ser, vivir como ausentes, en una huida sin destino, vivir perdidos entre mixtificaciones de nuestro propio miedo y ciegos completamente al espectáculo de la vida. Hemos dejado de mirar, o lo que es lo mismo, hemos dejado de vivir, y nos hemos arruinado al trocar lo inconmensurable por una artificiosa virtualidad que admite nuestra cinta métrica racional. Mal negocio que tomamos, sin embargo, como ganga, sin darnos cuenta que compramos humo.
Desde que el hombre es hombre, percibe cómo cuanto le rodea se le escapa de las manos de continuo, se escurre como el agua por entre sus dedos y tan sólo le quedan unas pocas gotas que en poco secarán. Puede tocar el mundo, puede convivirlo, pero no puede aprehenderlo y quedárselo para sí en todo su esplendor, puede disfrutarlo pero no llevárselo a casa sin matarlo, puede sentirlo pero no atraparlo. Y lo que siente en ese proceso que llamamos vida cuando al mundo mira es inseguridad, miedo y amenaza, porque él no lo controla, no lo domina, se le desborda en su inconmensurabilidad. Desde el fuego y la rueda, el hombre no ha hecho sino tratar de imponerse a una naturaleza de la que forma parte y de la que, a fin de cuentas, depende. Al principio, divinizando esas fuerzas incomprensibles a las que dotó de voluntad para hacerlas más accesibles al chantaje de algún sacrificio, alguna dádiva, alguna oración y alguna zalamería mística. Después, elevándose a sí mismo desde sus facultades racionales como ariete para romper el velo de malla de lo inconmensurable. Al final, ante la resistencia pasiva del universo, bastó trasladar piedra a piedra un mundo entero al reino de la abstracción, donde la inmutabilidad del concepto, el reduccionismo de la definición, garantizaba un reino de seguridad totalmente gobernable por el ser humano. El precio, muy alto, fue perder el contacto con cada cosa, con cada ser, vivir como ausentes, en una huida sin destino, vivir perdidos entre mixtificaciones de nuestro propio miedo y ciegos completamente al espectáculo de la vida. Hemos dejado de mirar, o lo que es lo mismo, hemos dejado de vivir, y nos hemos arruinado al trocar lo inconmensurable por una artificiosa virtualidad que admite nuestra cinta métrica racional. Mal negocio que tomamos, sin embargo, como ganga, sin darnos cuenta que compramos humo.
El “reduccionismo” y lo “inconmensurable” son las dos facciones en liza en el ensayo Sobre la condición de amante y la libertad. Una mirada al mirar del doctor Gustavo A. Appignanesi, un ejercicio por advertir al «burdo albañil de sombras robadas a lo inasible» de su tan inútil como miope labor de reducir lo irreductible, de medir lo que carece de medida, para construirse una torpe choza que le libere de la intemperie del mundo, un castillo de naipes que se viene abajo con cada soplo de aire. No se entienda mal, pues la cuestión no es renegar de nuestras facultades intelectivas y racionales (viniendo de un profesor y renombrado galardonado en Física-química, sería, cuando menos sospechoso), sino que «el reduccionismo es operativamente necesario, el problema es su extrapolación». Es decir, el problema consiste en entregarle el bastón de mando y someternos a sus dictados, creer (estúpidamente) que cuánto más conozco vía reducción menos ignoro, siendo más verdad para todo anhelante de saber su contraria: cuánto más conozco más se amplían los horizontes de mi ignorancia. Sería por completo imposible la ciencia si ocurriese que lo ignorado es menor que lo conocido, dicho sea de paso, pues es la ignorancia, no una enfermedad, sino el impulso inicial de toda curiosidad por el mundo, lo que los griegos llamaron “admiración” (thaumadzein) como origen de la actitud filosófica (amor al saber). La admiración como un “mirar hacia…” aquello que nos maravilla, nos sorprende, y en su acontecer ante nosotros refleja nuestra ignorancia, nos hace dudar, y provoca la pregunta, nos lleva a desearlo, amarlo. No hay “admiración” en el recinto de la reducción, en esa pobre «traducción de lo inconmensurable», sino en el original inefable. Es por ello que, como para los antiguos, para Appignanesi se hace necesaria «una mirada pletórica de humildad, de libertad, de sensibilidad. En fin, se torna ineludible el convertirse en amante» y así abandonar «la soberbia de objetivar al mundo esclavizándolo en insípidas reducciones». En otras palabras, dejar de comprimir el mundo en tablas taxonómicas inventadas y revitalizar la actitud del “descubrimiento” o desnudamiento del mundo. Cuidadoso con esta actitud primigenia, Appignanesi nos previene que no se trata de una filosofía como resultado, sino de su inmediato paso anterior, esto es, «en vivir en verdadero contacto con el mundo en libertad». Siempre será más auténtico besar que recordar el beso.
Sin embargo, más que de la fuente socrático-platónica o de la aristotélica, podemos rastrear las premisas de Appignanesi en el vitalismo, el existencialismo y la fenomenología, tan fecundos como fueron durante el s. XX, con las pretensión de “fidelidad a la tierra”, de recuperar “la experiencia de la mirada” y de “volver a las cosas mismas” (Nietzsche, Sartre y Husserl, respectivamente), pues es éste y no la Grecia clásica, el contexto de su discurso, y más aún, el enfrentamiento del fenómeno globalizador cuyo resultado está siendo opuesto a sus supuestas promesas utópicas: «Lamentablemente, la globalización, tal como se entiende hoy día, se manifiesta en realidad como una tendencia a uniformar, a masificar groseramente (a universalizar las miserias y no las virtudes del hombre) y su secuela no puede ser otra que la instauración universal del reduccionismo». Es el planteamiento de una reacción contra una sociedad tan tecnificada que nos ha acostumbrado a actuar como las propias máquinas que fabricamos, a llamar vida simplemente al conjunto de operaciones pre-programadas fundamentadas en el código del reduccionismo del que bebemos y nos alimentamos, por el que damos la espalda al mundo y vivificamos su simulacro prefabricado. En este sentido son fundamentales las tres columnas que propone el autor: humildad, libertad y sensibilidad.
La humildad nace de forma necesaria de nuestro reconocimiento de la ignorancia, de nuestro maravillarnos ante el mundo. La libertad es intrínseca a la inconmensurabilidad de ese mundo que nos maravilla en toda su ilimitada amplitud. La sensibilidad es el contacto del mirar (o admirar) esa maravilla en su propia inconmensurabilidad. Y no son tres fases de un proceso, sino una conjugación simultánea de lo que podríamos considerar auténtica e íntima experiencia del mundo, lo que Appignanesi resume en el amor y en nuestra condición radical de amantes, pues «el amante habita lo amado» tal y como nosotros habitamos el mundo. Un amor que no objetiva, que no impone, pero que tampoco subjetiva, sino que transciende la división y funde lo amante y lo amado en uno solo. Un amor, un mirar, por lo inconmensurable del mundo que saca a relucir nuestra propia inconmensurabilidad.
Lo que Appignanesi exige desde las páginas de Sobre la condición de amante y la libertad. Una mirada al mirar es la nueva relación con el mundo que nos revela como amantes. Como empezamos diciendo, el mundo cabe ser disfrutado, pero no atrapado, o en palabras del autor «Uno no comprende la inconmensurabilidad. La sospecha, la intuye, la siente», contacta con ella, y así establece una perspectiva de aprendizaje, descubrimiento, donde el “cómo” prevalece sobre el “qué”, donde cobra relieve el dinamismo de los modos de la relación sobre el estatismo de la objetivación.
Esta forma de descubrimiento, el desplegarse y la apertura, implican de inmediato una nueva pedagogía: «Puesto que todo contacto con el mundo, todo hecho humano, es por naturaleza un hecho educativo. Cada instante de nuestra vida constituye una aventura educativa (…) De allí la importancia fundamental de la educación». El ensayo torna aquí hacia el punto originario de la educación, el quid que puede propiciar en nuestra sociedad el cambio evolutivo que favorezca una actitud abierta e incondicional frente al cerramiento categorial del reduccionismo, frente al dogmatismo direccionado, una educación «que ayude a desarrollar el fundamental arte de ver (…) que los inmunice contra la indiferencia y la apatía (…) que los ayude a aprender a vivir en el aprendizaje, en el contacto, en la atención, comunicados con el mundo». Y comprendo muy bien esta declaración de Appignanesi, cuando te quedas sin respuesta ante el estudiante que pregunta qué tiene que ver lo que le enseñas con el mundo, o cuando te ves forzado como profesor a corregir una y otra vez el dogma de un libro de texto porque está absolutamente dislocado respecto de lo que ante nuestros ojos se manifiesta a diario. Más de una vez he tenido la sensación de que el aula se volvía una isla aparte, desvinculada, del mundo que, sin embargo, deja entrever por sus ventanas. Nuestro autor rechaza absolutamente toda educación que se complazca en el manejo de las meras representaciones, siempre incompletas, y olvida el algo representado, y el todo que se conforma y del que arrancó todo, y más aún, que olvide el contacto mismo con aquello. En este sentido, propone el autor la experiencia estética como alegoría del hecho educativo, cómo las categorías artísticas no pueden dar razón de la provocación de la obra de arte a nuestra sensibilidad, cómo el acercamiento al arte depende en gran medida de nuestra actitud y disposición, pertrechados de grandes palabras o, “prescindiendo” de ellas y de todo prejuicio y condicionamiento (Appignanesi parece introducir la “prescindencia” con similar valor a la “epojé” husserliana), simplemente abiertos a la experiencia estética (y, añado, desde Nietzsche, no olvidar la fuerza que hizo surgir la metáfora, ni el hecho metafórico y la imperiosa necesidad de renovar la metáfora luchando contra su anquilosamiento).
Acaso sea por lo último que el ensayo acaba decantándose hacia lo literario (ya en su ejecución tiene cierta función poética y sus fuerzas expresiva y persuasiva), dos cuentos de su puño y letra cuya construcción descansa sobre la actitud descrita en las páginas reflexivas previas, y sobre el valor mismo de la metáfora borgiana como maneras descriptivas de aproximación a esa inconmensurabilidad que nos absorbe incluso cuando no queremos.
